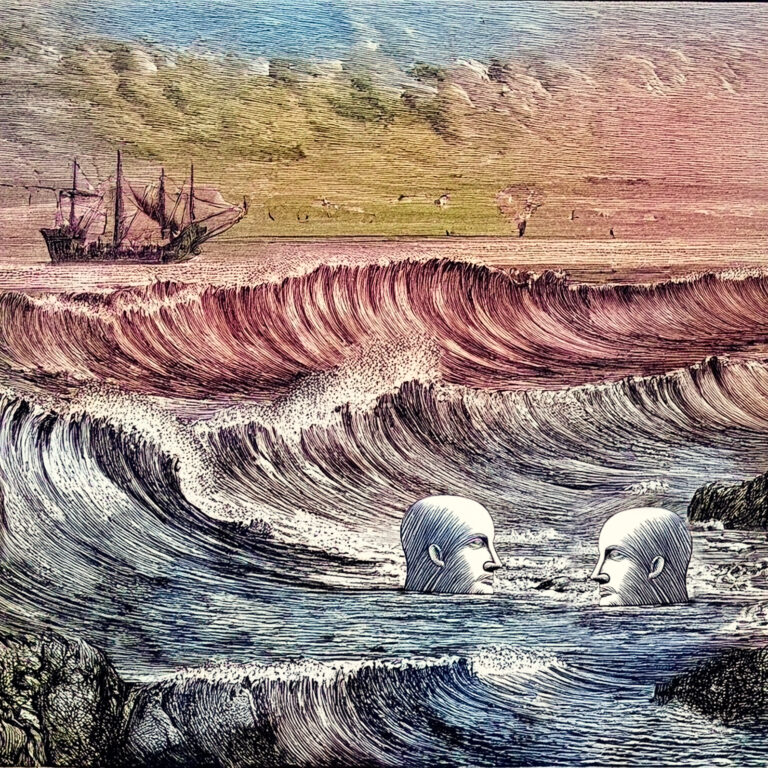J. LUIS CARVAJAL
Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, La espera y la memoria de Adriana Dorantes es un poemario que duele por su tema y conmociona por su franqueza. El título plantea una tensión entre una espera de lo futuro y una memoria de lo pasado que se condensan en una ausencia presente: el abandono del padre, la soledad de la hija. Es pertinente suponer que la voz lírica del libro se corresponde con la voz de su autora/ protagonista por la fuerza y la sinceridad su reclamo. “El camino opuesto a mi ser reverdeció entre la bruma / soy hija de la indiferencia. / Mi padre: / líder de aquella estirpe que se aleja, / otro más de aquellos que ignoran / y triunfan por la soledad de sus ausencias”, reclama la autora al final del primer poema, para recordarnos que el abandono paterno es casi una enfermedad nacional: el ominoso síndrome de Pedro Páramo, expresado ahora desde el corazón de una hija suya.
Como en los capítulos de una novela autobiográfica, la autora confiesa, poema a poema, cómo se va agravando este hueco, abonado por el silencio de la madre, que se niega a confesar el nombre del ausente, como si así pudiera acallar su dolor y encubrir su vacío. Aun así, la autora sabe que es posible vivir, como sobreviven tantas personas sin padre, sin apellido que respalde sus documentos oficiales, sin una figura que los acompañe en las fiestas escolares. Además de incurable, esa orfandad del alma se vuelve ubicua, omnipresente. Un vacío de paternidad que es “un pozo de mentiras / una lengua de serpiente / una peste que aniquila”, un cáncer que convierte todo en soledad y desamparo, incluso el amor, la experiencia de lo erótico, que la autora vive con nostalgia anticipada, sufriendo de antemano la separación, el inevitable duelo: “El amor es una gotera que alimenta / los frágiles umbrales de nuestras disertaciones / Sabemos que la primavera es breve / que no se extiende más allá de estas paredes”.
Con versos irregulares, sin adornos ni metáforas que iluminen sus penumbras, la autora enfrenta la inminencia de su maternidad mientras le habla a la creatura que incuba su vientre: “Te conservé sin el deseo, / un río de dudas marcó el principio y tu nombre tomó forma / en la bruma de una carencia”, y aun así le promete que “mientras no existas todavía en mis brazos, / mientras te arrulles con mi caminar en la tibieza (…) iré pensando en mis faltas / en las maneras de quitarte dulcemente las vendas / y arrojarte de lleno a un mundo que no te necesita”. La autora sabe que la historia se ha repetido, que heredará a su creatura la misma ausencia que ella heredó de su madre, y que en ella se repetirá el destino de su mamá y su abuela y toda esa estirpe de mujeres que se pasaron la vida a la espera del varón que se ha ido. Y confiesa sus miedos sin rodeos: “Dicen que debería amarte desde ahora, sin conocerte, / aunque lo que siento todos los días se parece más al miedo, / al terror de no amarte al toparme con la luz / que se supone traes, indudable, implícita”.
Al intuir en carne propia el destino de su estirpe, la autora entiende que la ausencia paterna no es sino metáfora de la ausencia divina. Los dioses no son sino padres ausentes, “famélicos de sufrimiento”, que nos abandonaron en el mundo a merced de nuestra soledad. A esos dioses patriarcales se refiere en el poema titulado “Azar o destino”, donde se pregunta: “Qué dirán a sus hijos si cuestionan el mundo / o cuando sepan que todo respiro es en realidad un gran sinsentido (…) que en realidad sólo son títeres igual que todos, / del designio de la nada y la casualidad”. Una conclusión desoladora y abismal que la autora enfrenta con entereza: “Por mi cuenta he triunfado en el sendero de la penumbra, / la angustia fenece en el instante de la revelación: / aunque la sombra / también angustie / también lastime / es posible amar la oscuridad”.