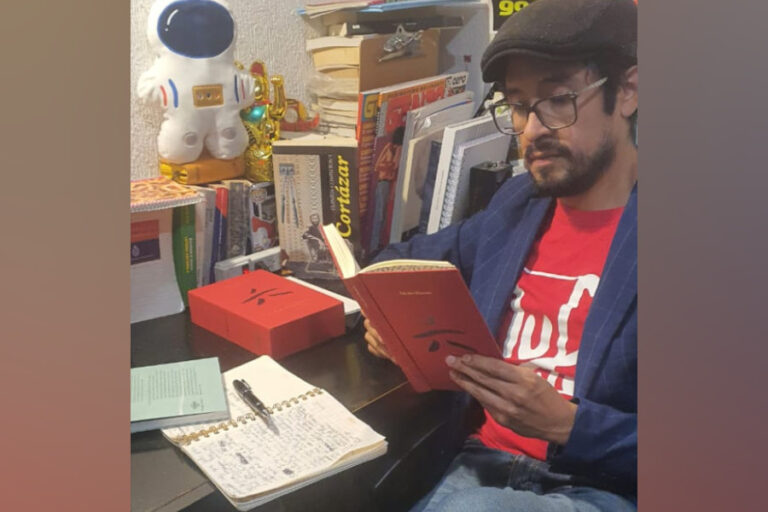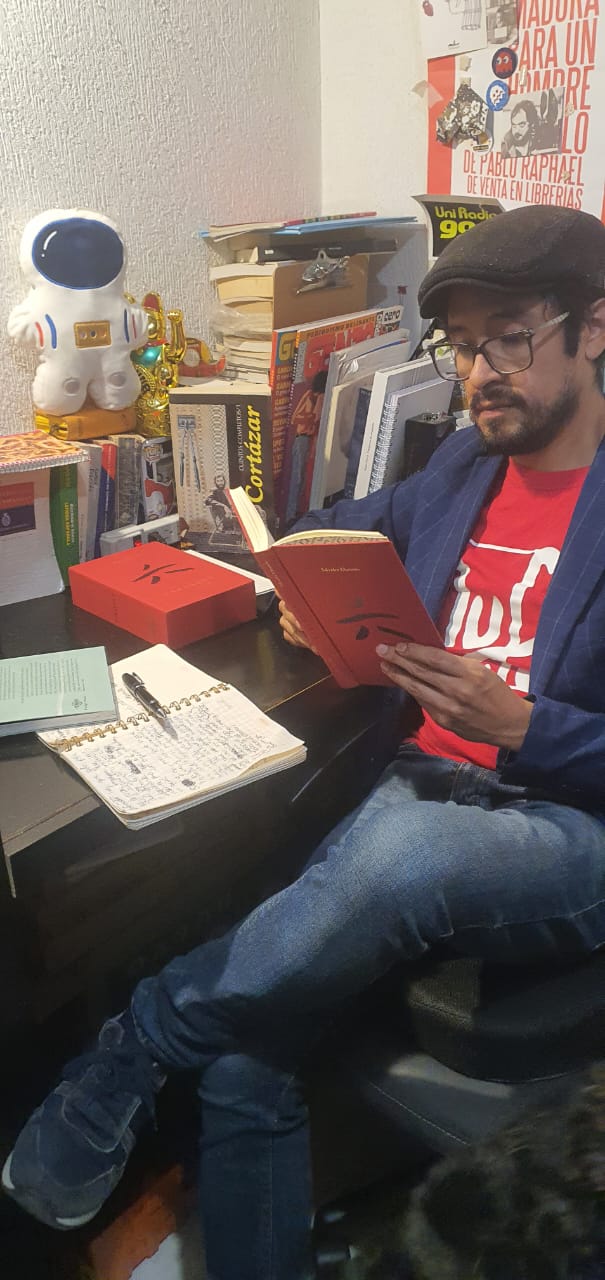
ENRIQUE GARRIDO
En 1970, el chileno Alejandro Jodorowsky filmó una de las mayores provocaciones de las que se tenga memoria en la vida cultural mexicana. Ya se vislumbraba desde Fando y Lis (1968), y el escándalo que sucedió en el Festival de Cine de Acapulco, con todo y amenaza de muerte al director por parte del Indio Fernández; no obstante, El Topo interrumpió la escena cinematográfica dominada por estereotipos como mariachis o charros, mujeres abnegadas o madres resilientes, mecánicos albureros o ficheras voluptuosas.
Todavía recuerdo los desacuerdos en mi curso de Guionismo donde defendía las fábulas surrealistas del amigo de John Lennon y Marilyn Manson, frente a maestros y compañeros que lo acusaban de no tener lenguaje cinematográfico. Quizá por esto, como diría mi madre, no brillo en sociedad. Considero que Jodorowsky logró un lenguaje propio, incluso poético, al alejarse en la medida de lo posible de los estatutos ya establecidos. No por nada está considera en el lugar 42 de las “100 mejores películas del cine mexicano” según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine en México, publicada por la revista Somos en julio de 1994.
Una metáfora que más recuerdo es cuando el Topo, un pistolero en un desierto simbólico, debe asesinar a los cuatro maestros del revolver (cada uno más extraño que el anterior). Al llegar con el tercero, este lo confronta de forma afable y le pide tocar la flauta junto a él para “conocerse a través de la música”. Mediante este ejercicio, el maestro puede leer al Topo: sus miedos, anhelos, motivaciones, así como su inseguridad. Dicha noción me parece hermosa y evocativa. A veces no recuerdo rostros, pero sí canciones; las calles cambian, los ritmos, no.
La genial Lynn Fainchtein falleció hace unos días dejando un espacio difícil de llenar en el cine mexicano. Mi yo mitómano no llega al extremo de decirles que la escuchaba en Rock 101, o que comprendí la relevancia de su trabajo en Amores Perros cuando salió en cartelera. A Lynn la conocí gracias al Podcast de Olallo Rubio. Allí, bajo el hilarante estilo de Olallo, quedé fascinado por uno de sus muchos talentos: supervisora musical. Básicamente esta labor consiste en elegir la música perfecta para cada escena. Su oído dejó huella en cintas como la ya mencionada Amores, así como Roma, Club de cuervos, Todo el poder, Por la libre, y un infinito etcétera, el cual incluye toda la filmografía de Alejandro González Iñárritu. Cabe destacar que ella no estudió algo que de manera directa estuviera ligada al legado sonoro por el que será recordada. Al inicio, los vericuetos mentales de Freud o Jung la cooptaron; sin embargo, fue su increíble y autodidacta bagaje musical los que la destacaron del resto.
Lo anterior me resulta envidiable, ya que, salvo los trámites de derechos de autor y negociación con las disqueras, gracias a su pasión por la música, ella se encargó de ponerle alma a muchas de las escenas más icónicas del cine nacional. Se trata de un compartir música, porque, ¿cuál sería la diferencia entre hacer un soundtrack para una película o para la vida misma? Para mí, ninguna. Todos atravesamos por encuentros y desencuentros, añoranzas y nostalgia, enojo y tristeza, soledad y compañía, y siempre hay una canción perfecta que sonoriza esos instantes, por ello, el registro sonoro de Lynn Fainchtein no sólo se queda en el cine o la radio, sino que llega a varios episodios de la vida de los melómanos.
Volvamos al maestro del revolver. Dentro de la narrativa propuesta por Jodorowsky, son maestros en la medida en que trascendieron lo material y encontraron un conocimiento metafísico. La comunicación mediante la armonía entre silencios y sonidos conmueve los oídos y transparenta a las personas. Alguien puede mentir en palabras, sin embargo, en su gusto musical sabemos quién es en verdad. Por eso celebro a las personas hermosas que nos comparten su música, pues son aquellas que nos están regalando un poco de su alma.