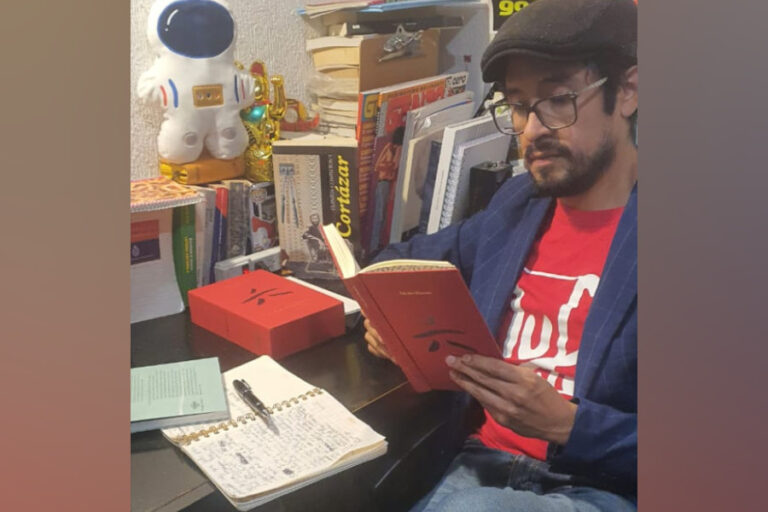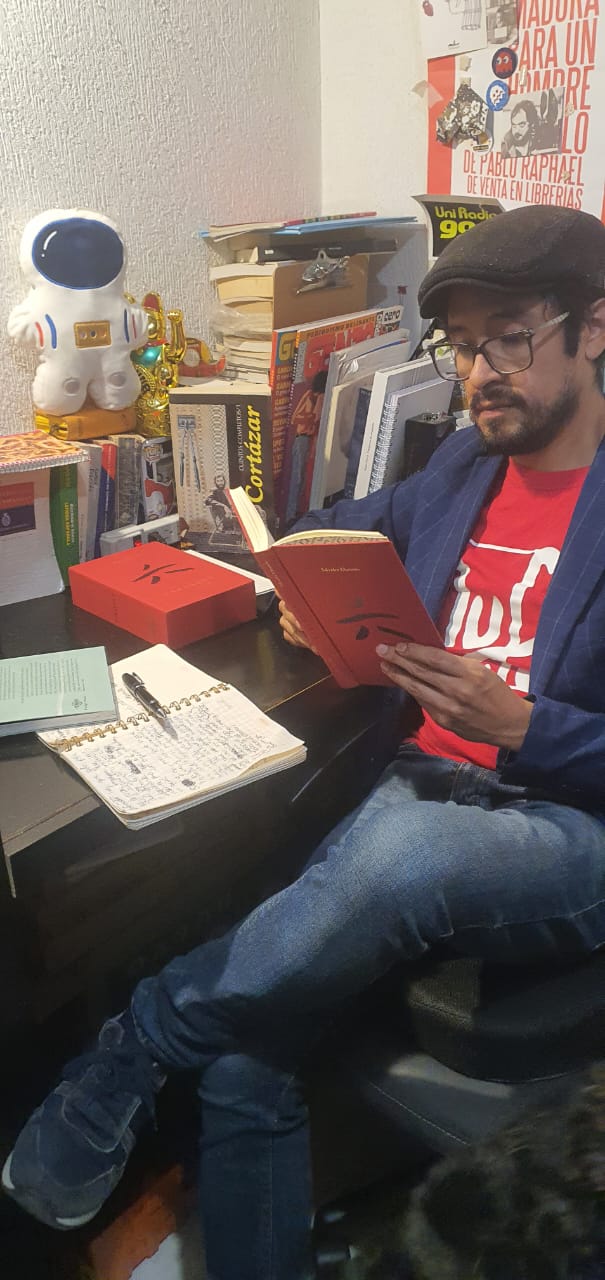
ENRIQUE GARRIDO
Existe una máxima de las abuelitas que nos recuerda el valor de la prudencia, una de las siete virtudes que debíamos aprender en el Catecismo, y que resuena en nuestros oídos en cualquier discusión: “piensa bien lo que dices, porque las palabras tienen peso”. Se trata de un llamado a la mesura oral, a la conciencia lingüística para evitar proferir algún comentario del cual nos arrepintamos, un insulto que destruya hogares o rompa amistades. Todo puede pasar por una palabra fuera de lugar, un improperio lanzado en un lapsus de irritabilidad. En fin, gran parte de la civilización depende de estar en armonía con los semejantes.
No se trata de un tema menor, pues basta con rascar un poco en la superficie de la memoria para darse cuenta que todos tenemos una historia donde alguien, o nosotros, dijo algo que ofendió, y ello trascendió en rencor, incluso en odio. Hay personas que consideran que siempre es mejor un golpe, pues las heridas del cuerpo sanan, pero las heridas del alma, no. ¿La violencia física está sobre la violencia discursiva? Al parecer así es, mas eso no resta la pérdida del humanismo.
Para Martin Heidegger, en su Carta al Humanismo de 1947, “el lenguaje es la casa del Ser. En su hogar habita el hombre [la humanidad]. Los que piensan y los que crean con las palabras son los guardianes de este hogar”. Ahora, imaginemos la ansiedad generada al vivir en una casa tan desordenada, donde, literal, es una mentada de madre entrar. Ahora bien, los insultos han ido perdiendo calidad, o “caché”, pues se vociferan los estridentes “chinga tu madre”, hijo de puta”, o el tradicional “pendejo”, todos ellos con un sentimiento de agresividad innecesaria y ausencia completa de creatividad. Atrás quedaron los tiempos de Winston Churchill, quien, ante el señalamiento del estado etílico del entonces primer ministro por parte de la colaboradora del partido Laborista Bessie Braddock, el respondió: “Señora podré estar borracho, pero por la mañana estaré sobrio y usted seguirá siendo fea”. La honestidad, virtud de infantes y ebrios.
Pero, ¡cuidado! La insolencia puede ser peligrosa. Entre los siglos XV y XX, las sociedades occidentales tenían una solemne y tajante manera de resolver sus diferencias, muchas de ellas derivadas de comentarios que injuriaban a una de las partes. Me refiero al “duelo”, un combate o justa entre dos caballeros, quienes utilizan armas mortales con el fin de restablecer el honor de cualquiera de estas partes. Dichos enfrentamientos contaban con una seriedad insospechada, pues cada contrincante debía tener un “padrino de duelo”, quienes eran los “testigos de fe”, es decir, verificaban las armas y reglas (incluso, bajo ciertas circunstancias, pelear entre ellos), además de hacerse cargo del cadáver de su representado, lo cual sucedía en los llamados duelos “a muerte”, los otros eran “a la primera sangre” y “severamente herido”, cuyos denominativos señalaban el momento de detenerse, determinado por el grado de afectación al honor, pues dependiendo la falta era la restitución; lo que deja en claro que andar por la vida insultando y denigrando no deja nada bueno.
Desde 1964, Bob Dylan nos decía “The slow one now will later be fast/ As the present now will later be past/ The order is rapidly fading/ And the first one now will later be last/ For the times, they are a-changin’”. Los tiempos, las ideas y personas cambian. Recientemente se hizo un curioso cálculo: Samuel L. Jackson, quien ha ganado unos 357 millones 161 mil dólares por sus películas. Asimismo, cuenta con una media de 2,200 palabras por película de 156 filmes. Lo que significa que gana 1 mil 040 dólares por palabra. Jackson ha dicho “Motherfucker” 1,116 veces en sus películas, así que ha ganado 1 millón 160 mil 640 dólares sólo por decir “Motherfucker”. Además de retribuirle, dicha palabra fue liberadora para el actor, pues él cuenta que le ayudó con sus problemas de tartamudeo. La facilidad de pronunciarla le dio la seguridad necesaria para sobresalir en el campo de la actuación. Finalmente, no hay que olvidar que el valor de las palabras está determinado por quien las emite, así, un discurso escrito con propiedad, pero vacío en sentido, se queda pendejo frente a un “chinga tu madre” honesto.