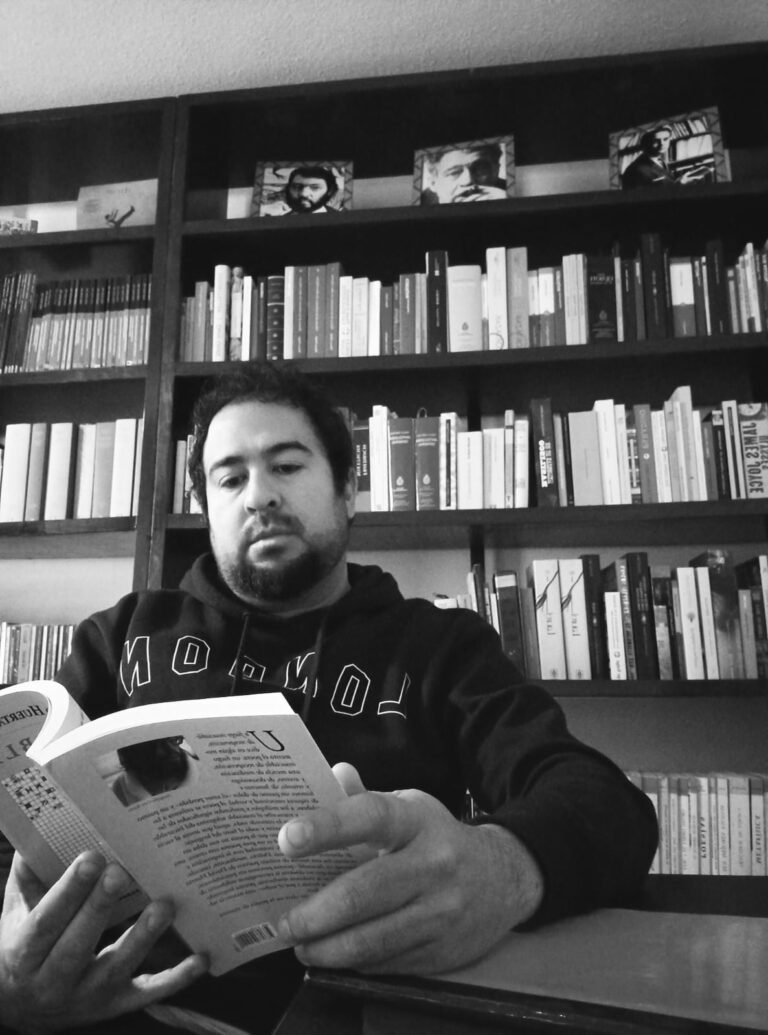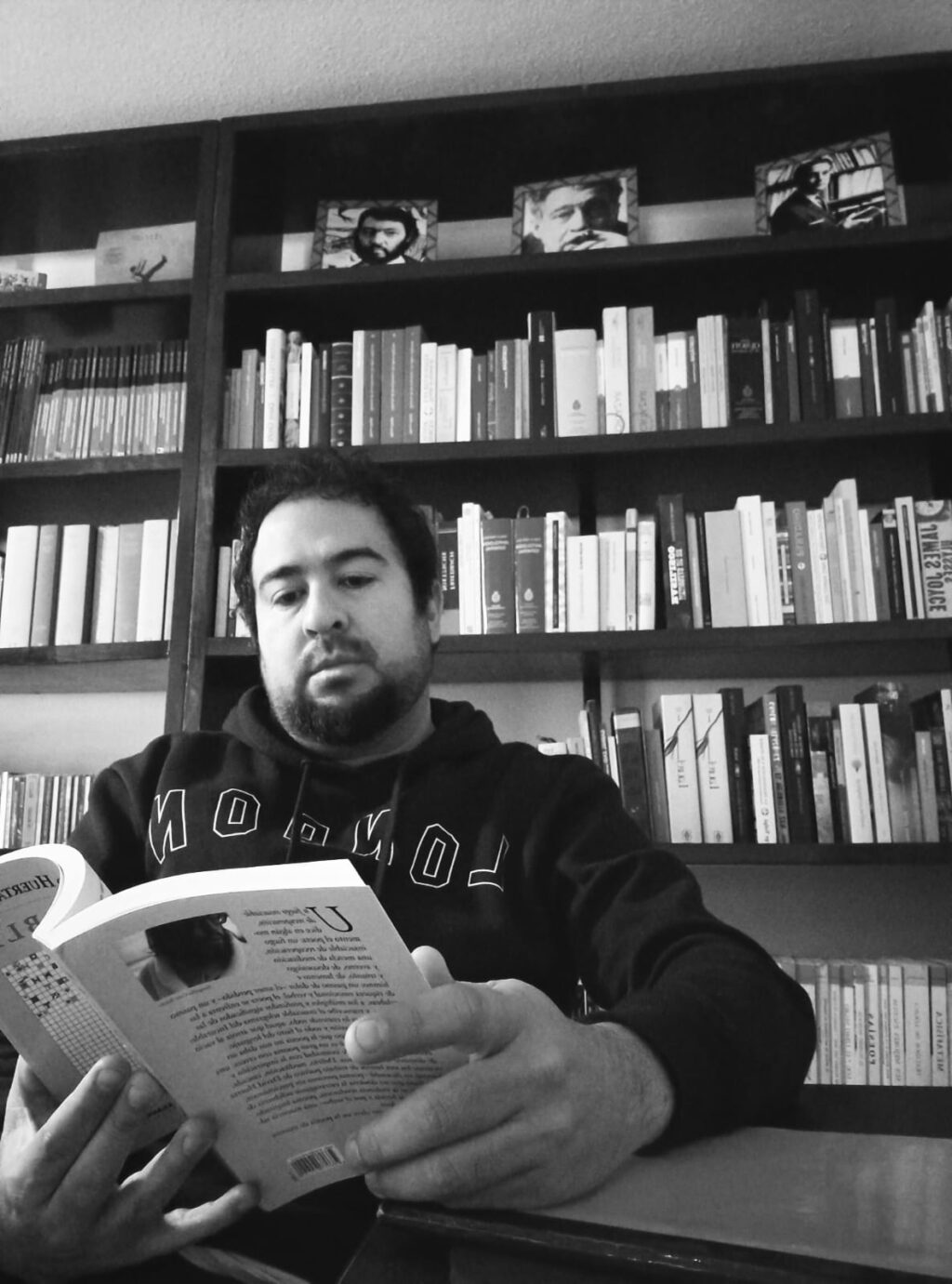
DANIEL MARTÍNEZ
1
México es un país centralista; siempre o casi siempre lo ha sido. Y si hablamos de cultura es lugar común hablar, primero, de la poca atención que se le da al rubro en políticas públicas y en presupuestos ―más allá de una demagogia que siempre ha hablado de “la importancia de la cultura”, de “la importancia de la lectura”― y, segundo, del claro centralismo que impera en este renglón a nivel federal: en la CDMX están concentradas las más importantes instituciones, universidades, bibliotecas, espacios públicos y conjuntos sociales de la cultura de nuestro país. Luego de ella, se puede hablar de dos o tres ciudades en las que se dispersa otra pequeña fracción; el resto de la República se conforma con el ínfimo porcentaje restante.
¿Y qué sucede cuando hablamos de una centralización cultural dentro de los estados? En los ya quince años que llevo como maestro en diferentes municipios, he podido atestiguar el abandono aún peor en el que se encuentra la cultura en los municipios, y más en concreto la cultura de la letra, que he detectado en el casi inexistente hábito lector de la población, la ausencia total de actividades como talleres literarios, clubes de lectura o lecturas públicas, por no hablar de librerías o las abandonadas, desvencijadas y empolvadas bibliotecas públicas, condenadas al olvido y al deterioro. Si alguien quiere promover la lectura, tiene que hacer esfuerzos aislados e independientes ―se me viene a la mente la iniciativa de la mesa de intercambio de libros que hubo/hay en Calera, a cargo del profesor Miguel Murillo, ahora presidente municipal―, por lo general con poca atención, promoción y por supuesto nulo presupuesto.
En este contexto por lo demás desolador, nació una desinteresada y hasta diría noble empresa: “Loreteando” con la lectura. En Loreto, Zacatecas, ha surgido una iniciativa que quiere acercar la literatura a las personas. En una serie de conversatorios ―que ya han sido tres― hemos hablado sobre autores latinoamericanos, recomendado libros y cuentos, leído fragmentos y citas, compartido nuestra experiencia personal y charlado deliciosamente sobre literatura con un público participativo. A iniciativa del maestro Arturo Rincón Arellano, se ha reunido un equipo de lectores y aficionados a la literatura ―en su mayoría maestros― compuesto por Cleone Valadez, Laura Trujillo, Lenin Arellano, Yolanda Aréchar y Daniel Martínez. En primera instancia hablamos de García Márquez y otras personas participaron de la charla, como Ximena Rincón, Paulina Delgadillo, María Teresa Rincón, Sonia, Nayeli y Jorge Armando. Meses después hablamos sobre Rulfo y el placer fue el mismo. Y el sábado pasado hablamos del Gran Cronopio, Julio Cortázar.
Hablamos, sí, de Julito el gran escritor e intelectual; del Boom latinoamericano. Hablamos, por supuesto, de la persona y sus aficiones, de sus excentricidades, de sus peculiaridades: su afición al jazz, su compromiso político, su fascinación por el juego, componente clave de sus libros. Y hablamos, desde luego, de su obra: cuentos como “Casa tomada”, “Circe”, “Cartas de mamá”, “Un lugar llamado Kindberg”, “Las babas del diablo”; libros como La vuelta al día en ochenta mundos, Historias de cronopios y de famas, y obligadamente de Rayuela. Se habló, sólo por decir un ejemplo, de anécdotas como esta, que narra Gabriel García Márquez, en una ocasión que hacían un viaje para ver a Milan Kundera:
“Fui a Praga por última vez hace unos 15 años con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren antes de París porque los 3 éramos solidarios en nuestro miedo al avión y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de la Alemania, sus océanos de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. A la hora de dormir a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolonga hasta el amanecer entre enormes vasos de cerveza y salchichas de perro con papas heladas. Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una versación y una sencillez apenas creíbles que culminó con las primeras luces en una apología homérica de Thelonious Monk. No sólo hablaba con una profunda voz de órgano de erres arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes, como no recuerdo otras más expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos jamás el asombro de aquella noche irrepetible”.
2
Hablé de Rayuela, ese libro de cabecera, ese libro talismán, tan significativo en el plano personal. Cuando pensamos en Rayuela tal vez estamos influidos por muchas citas que se comparten en redes sociales, que la hacen parecer una historia de amor. Quizá en parte lo es, pero es mucho más que eso; yo diría que es una historia de extravío y de búsqueda. ¿De qué? De muchas cosas: búsqueda de un lugar en el mundo, literal y metafóricamente (la obra empieza en “el lado de allá” en Europa y termina en “el lado de acá” en Argentina), de un sentido del mundo. Un “exiliado” argentino anda en París en busca de lo que él llama “Kibutz del deseo”, que no es más que la felicidad. Lo busca a través de la cultura, la literatura, la música (principalmente el jazz), la conversación, la amistad; pero está siempre insatisfecho, siempre con esa sensación de vacío, de extravío existencial. También anda en busca de “La Maga”, un gran personaje que representa lo más vital, lo más auténtico y lo más genuino de lo humano: un personaje que le da unas grandes lecciones de vida al intelectualoide antihéroe de la novela y le enseña lo que es el amor verdadero, la autenticidad humana.
También es una historia de amistad y lealtad: en París tiene a un grupo de amigos, el “Club de la serpiente”, con quienes se reúne a escuchar música, beber y conversar, y en Argentina lo espera un amigo de años, que nunca ha salido del país y que irónicamente se llama Traveler). De cordura y locura, aquí también literalmente: Oliveira pierde la razón en su gran búsqueda insatisfecha y parte de la historia transcurre en un manicomio, en el que ya no se sabe quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos. De sinsentido, humor e ironía: en una ocasión el protagonista acompaña (un poco por compasión y un poco por autocompasión) a una pianista mediocre de la que termina recibiendo una bofetada o termina en una patrulla de policía junto a una vagabunda con la que estaba tomando alcohol barato y que le intentó practicar una felación. Más que una obra que reseñar es una vivencia que hay que recomendar: leerla es una experiencia que marca un antes y un después en la historia de un lector, así como marcó un antes y un después en la historia de la literatura.
Y por su parte, desde luego “Loreteando” volverá. Tocará el turno, en octubre o noviembre, a autores de horror: Amparo Dávila y Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, Lovecraft y Stephen King. Hasta entonces y hasta la próxima.

Fotografía extraída de Fundación UNAM (autor desconocido)