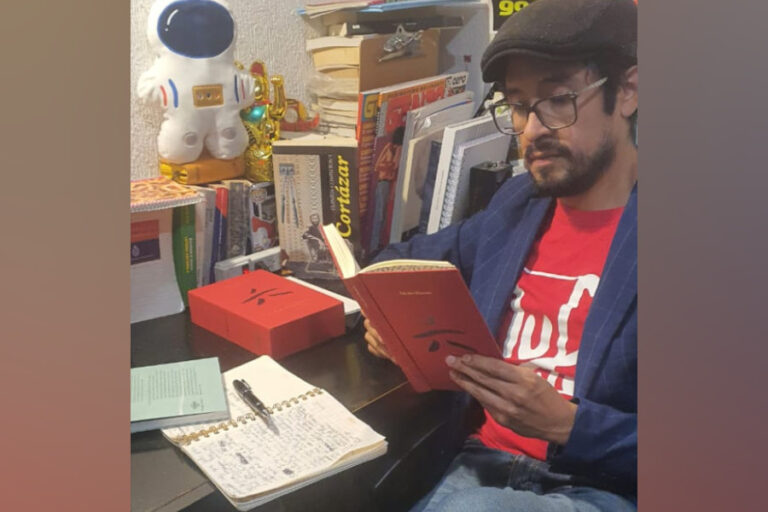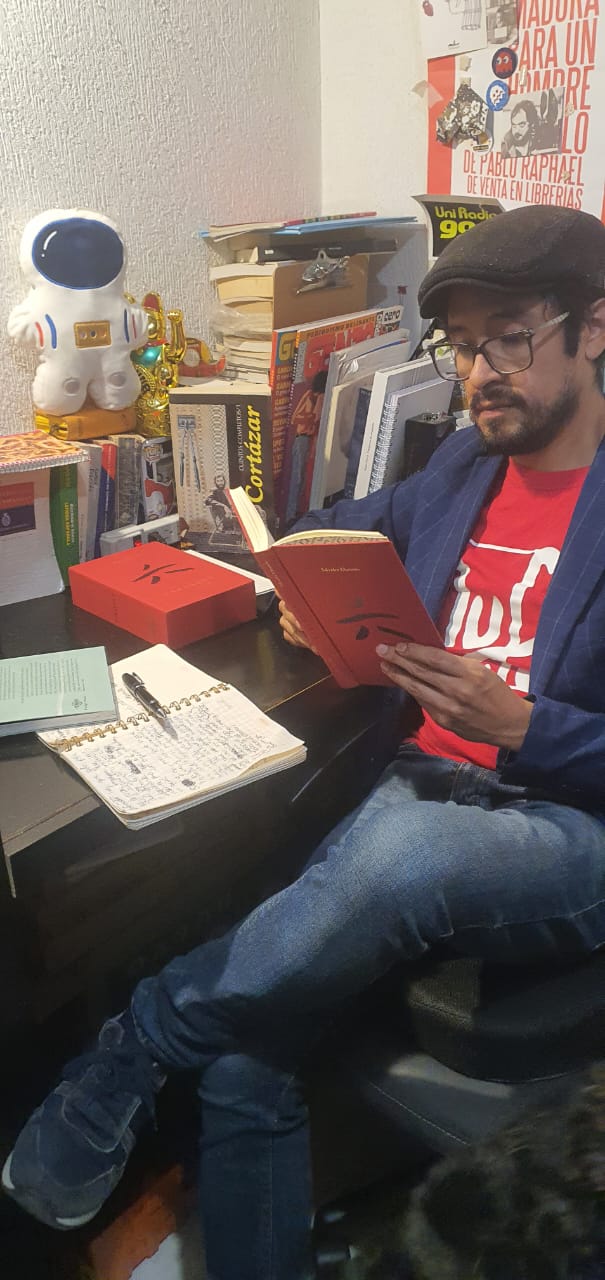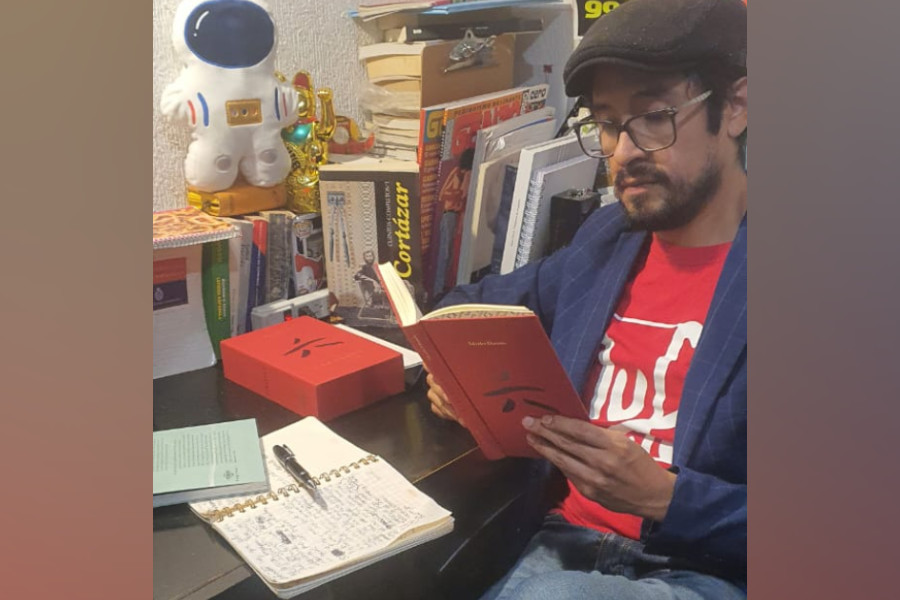
ENRIQUE GARRIDO
Nacer y morir, día y noche, entrar y salir, adentro y afuera; la humanidad navega entre los mares de la contradicción, se balancea entre opuestos, visita ambos, transgrede fronteras y cruza polos. En mi juventud se presentó la dualidad que mejor representa a la naturaleza humana gracias a la que considero una de las icónicas bandas de rock mexicano: La Barranca. En 2003 sacó el álbum Denzura, un viaje hipnótico lleno de grandes letras del maestro Aguilera, de las que destacaba un verso de “La rosa”, el inicial de hecho: “No hay placer sin dolor”. Este breve, pero profundo, manifiesto generó en mí una obsesión que se ampliaría cuando conocí la obra de Bob Flanagan.
En el censurado video musical de NIN “Happiness in Slavery” (y que conseguí en un DVD pirata en el mítico pasaje de la terminal de Toluca), aparecía este sujeto siendo sodomizado por maquinas que parecía disfrutarlo. Justamente se destacó como artista corporal (performance) enfocado en el sadomasoquismo. Flanagan llevaba al extremo a su cuerpo, y su arte me hizo pensar en la relación que existe entre el dolor y el placer.
Más adelante, en mi tesis sobre Farabeuf, la novela de Salvador Elizondo, exploré los placeres quirúrgicos del corte sobre la carne, el erotismo y la tensión entre el placer y lo prohibido. Para ampliar esta perspectiva, recurrí a autores como Octavio Paz y Georges Bataille, entre otros. Ellos me revelaron que dolor y placer conforman un binomio inseparable que trasciende la mera sensación física y se convierten en experiencias límites, ya sea místicas o eróticas. De Bataille comprendí que el placer auténtico implica sufrimiento, la muerte y la transgresión de los tabúes. De Paz, que la pasión humana alcanza su plenitud en la oscilación constante entre letargo y éxtasis; ese vaivén que rompe la discontinuidad del yo y abre paso a una continuidad entre cuerpos, mentes y almas.
Recordé estos apuntes cuando leí la siguiente sentencia de Roger Bartra en Chamanes y robots: “Para que los robots alcancen formas de conciencia tan sofisticadas como las humanas, y no sean zombies insensibles deberán pasar por los rituales del placer y el dolor”. ¿Algún día lo lograrán?, ¿una IA será capaz de razonar algo tan complejo como el placer sin tener un cuerpo y una piel como en ese maravilloso y aterrador cuento de Harlan Ellison “No tengo boca y debo gritar”?
Bueno, eso será materia de los imaginantes de la ciencia ficción; sin embargo, las primeras señales de un apocalipsis tecnológico comienzan a darse. Resulta que se han presentado casos donde una IA induce o sugiere suicidios o autolesiones como el caso del chico de 14 años Sewell Setzer III. Dentro de los múltiples factores que sobresalen como causantes, destaco el propuesto por Juan Villoro. En su libro Yo no soy un robot, señala que esto se debe a que la IA no ha tenido dolor, este visto como frontera, límite. Por evolución, el dolor es una experiencia que nos moldea, nos enseña nuestros límites; por ello, en sus respuestas, no puede establecer respuestas seguras y a tiempo.
En esta época que teme al dolor y empobrece el placer, como si anestesiarse fuera la única forma de habitar el mundo, donde lo virtual desplaza al roce como lenguaje, invito a recuperar el cuerpo: el tacto, el estremecimiento y las sensaciones; a explorar los placeres que brotan del dolor y revalorarlos, no como opuestos, sino como pruebas vivas de nuestra capacidad de sentir, de traducir lo vivido en arte, de hallar sentido, comprensión, trascendencia. Como dice José Manuel Aguilera más adelante en “La rosa”: “Es el calor de tu cuerpo en la noche / sanando todas las heridas”. Dos cuerpos que se tocan, se sienten y se reconocen en su fragilidad: esa es la expresión más pura de nuestra humanidad compartida.