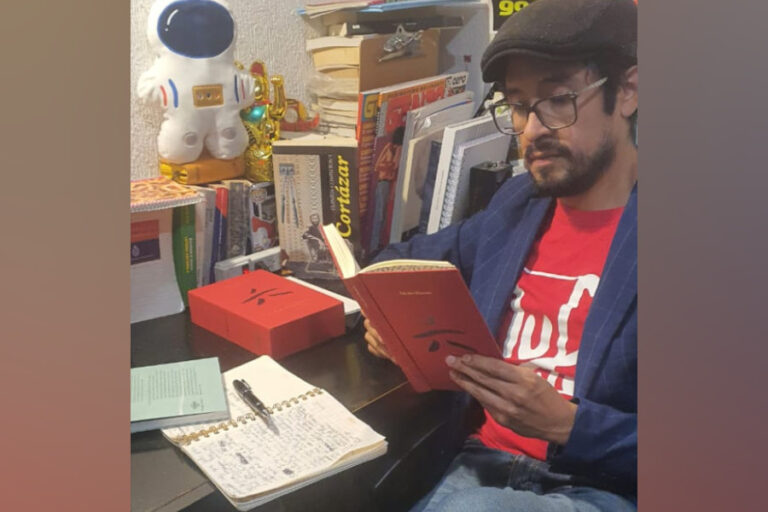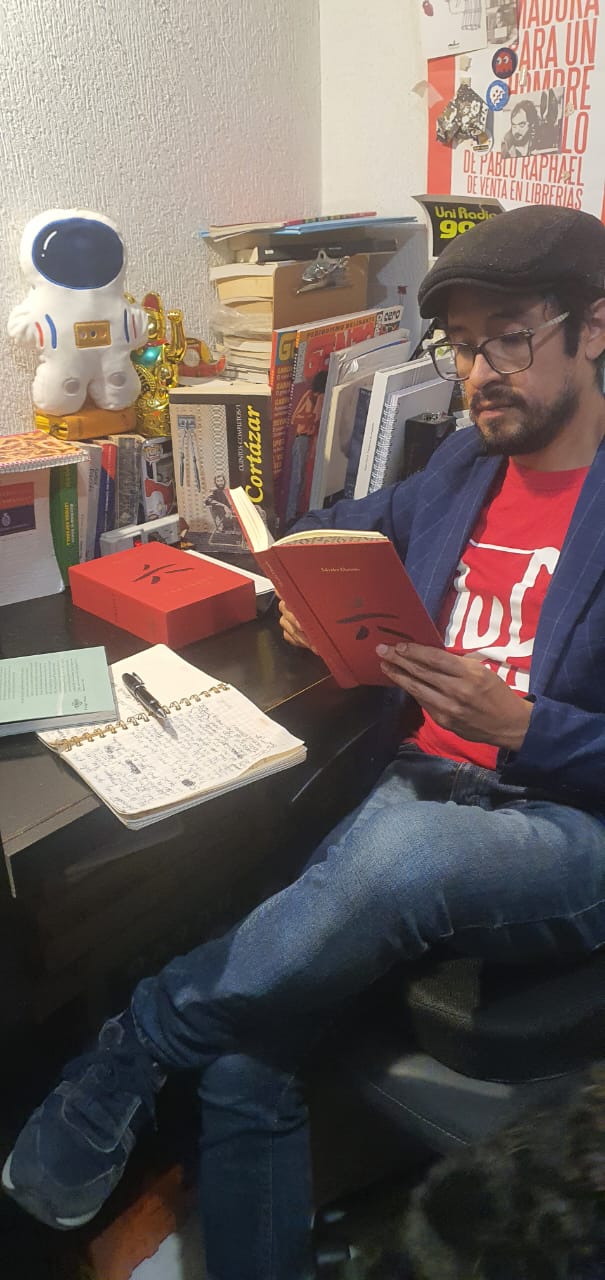
ENRIQUE GARRIDO
“Las personas que bailan siempre destacan y lucen bonitas frente al resto”, frase perfecta para generar un complejo, pues Gregor Mendel, en sus tres leyes, no contempló el ritmo como herencia genética. Con la sentencia mencionada arriba, mi abuela me profetizó un futuro dentro de la fealdad y el anonimato, una historia que sólo Gaston Leroux superó en 1910 con El fantasma de la ópera. Como si se tratara de una cruel broma del destino, mis papás, grandes bailarines de ocasión, no lograron trasminarme nada del misterioso mundo de la armonía, las vueltas y el 1,2,3.
El no destacar en las fiestas familiares, ser el “te van a dejar sentado” son motivantes suficientes para optar por el dark side y destruir planetas, o vivir en un perpetuo blue monday. Quizá no cumplir con el linaje de cadera flexible sea suficiente razón para padecer un poco de depresión, pero nunca llegará a los niveles del fatídico “jueves negro”, inicio de la Gran Depresión.
Por esas fechas una bailarina, sin saberlo, inauguraba una tradición que mostraría una parte oscura de la sociedad del espectáculo. El 30 de marzo de 1923 en nueva York se llevó a cabo el Audubon Ballroom de Maratón, donde Alma Cummings bailó durante 27 horas con pequeños intervalos de descanso. Así iniciaron los famosos e infames maratones de baile. En los denominados Nightclubs de los pobres se realizaban competencias de baile donde no importaba la coordinación, sino mantenerse de pie.
Era una época extraña. Permeaba una fascinación por llevar al extremo la naturaleza humana, así, además de los maratones de baile, había concursos de comer más pastel o contener la respiración. En un contexto de pobreza, los participantes estaban garantizados, pues los maratones les aseguraban techo y comida (los alimentaban 12 veces al día con chocolates y había una enfermera que los masajeaba en caso de dolor muscular).
Para los promotores eran atractivos, pues equivalían a las carreras de caballos, donde, quien tenía capital, pagaba una entrada de entre 25 a 50 centavos y podía apostar por su favorito. Las reglas eran sencillas: contaban con 10 minutos de descanso cada hora para afeitarse, leer el periódico; podía uno bailar mientras arrastraba al otro, pero no poner una rodilla en el suelo, pues significaba descalificación directa, por ello, en gran parte del testimonio fotográfico que existe podemos ver a parejas en estado semiconsciente, así como uno cargando a otro.
Esto sería el sueño de quienes disfrutan las fiestas de largo aliento, no obstante, sus repercusiones eran más siniestras de lo aparente. Por ejemplo, en Boston, desde el 14 de abril de 1923, se encontraban prohibidos a partir de que un hombre llamado Homer Morehause bailó durante 87 horas, colapsó y murió. Otros participantes desarrollaban problemas cerebrales irreparables por el estrés y el cansancio, llegando a psicosis (incluso una participante quiso quitarse la vida).
Para coronar este episodio, el record lo obtuvo una pareja de Minneapolis quienes, en un maratón en Massachusetts en 1933, bailaron durante 3,780 horas, lo equivalente a 5 meses. Ante tal faena, el premio “correspondía” a su grado de esfuerzo, pues ganaron la asombrosa cantidad de mil dólares.
La relación entre el baile y la muerte tiene otras expresiones. Desde la obra La danza macabra, o la peste de baile de 1518. Esta última sucedió en Estrasburgo, Francia, e inició con una mujer llamada Frau Troffea, la cual bailaba sola como liberación de un esposo dictatorial y opresor. El movimiento como liberación. Este hecho llevó al famoso alquimista Paracelso a crear el término “coreomanía” o locura por el baile.
Al final no podemos escapar y, como dicen los sabios, nos toca bailar con la más fea: la desigualdad. Estos maratones son la metáfora perfecta de un mundo laboral donde prácticamente debemos danzar al ritmo del Maelstrom cotidiano, y si colocamos una rodilla sobre el suelo, seremos descalificados, lo que pone en jaque a los que, por circunstancias de la vida, tenemos dos pies izquierdos.