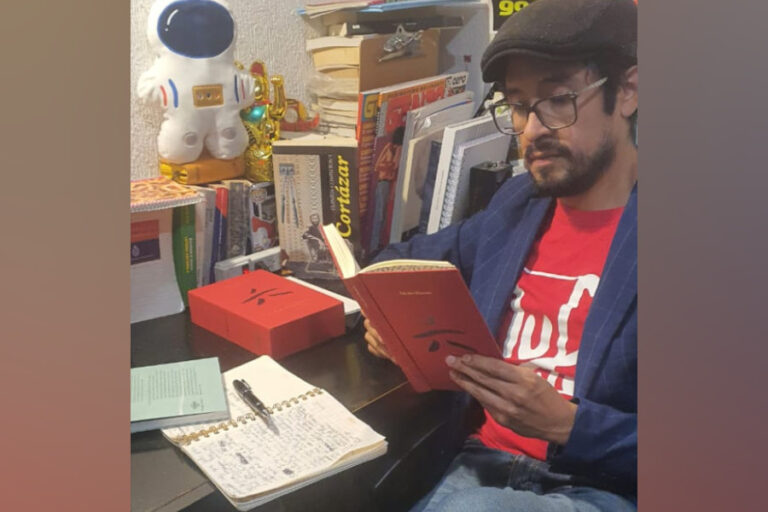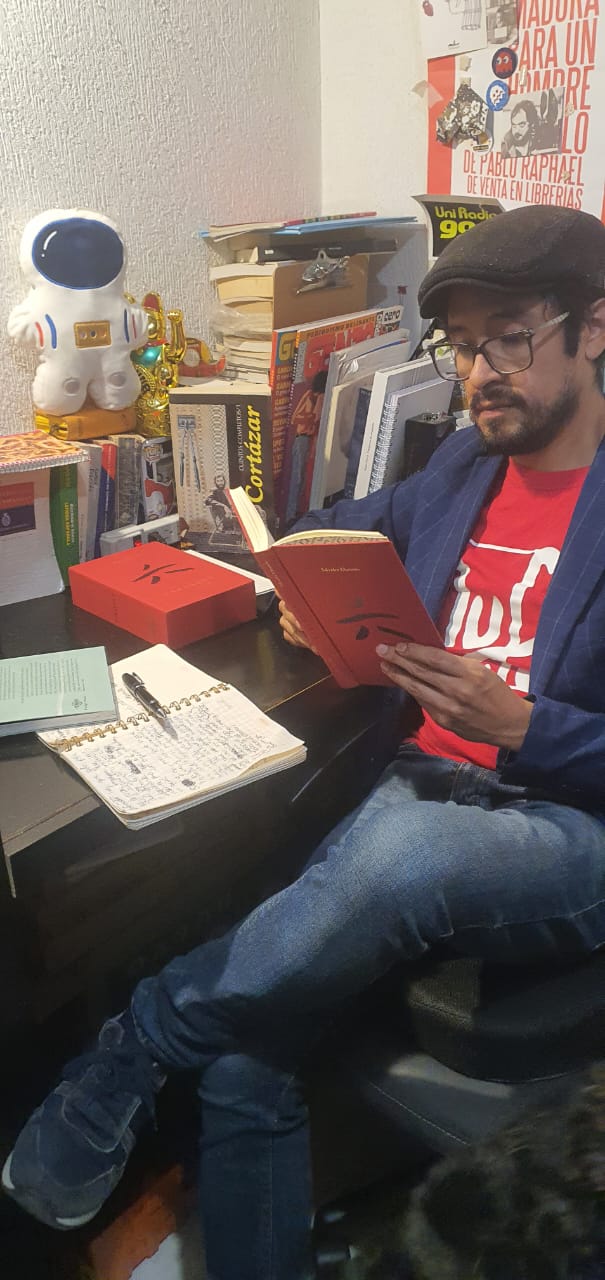
ENRIQUE GARRIDO
Durante la Segunda Guerra Mundial una peculiar escena sucede en el Café de Rick en medio de la nada (Casablanca, Marruecos, para ser exactos), sí, específicamente en ese y no en cualquier otro del mundo. Unos oficiales nazis conviven, alardean de la superioridad racial que creen tener y cantan… Vitorean “Die Wacht am Rhein”, una marcha alemana. Son tiempos turbulentos, llenos de miedo y ansiedad. Las miradas bajas reflejan el ánimo; el silencio, el miedo. Una propaganda de barbarie armónica y rítmica. ¿Qué podría cambiar este ambiente? Un hombre llamado Víctor Laszlo entra al café. De personalidad fuerte, su presencia modifica la atmósfera opresora que reinaba. Al percatarse de la situación, pide a la orquesta tocar “La Marsellesa”, himno patriótico de Francia. Dichas notas inundan la sala, y los refugiados franceses se unen al coro. Se ahogan las voces fascistas y el lugar adquiere un cariz conmovedor y lleno de emoción mientras todos cantan con fervor.
La anterior es una escena de la película clásica CasaBlanca. Víctor, interpretado por Paul Henreid, es un líder de la resistencia francesa, por lo que la defensa de los ideales, aunque sea a nivel emocional y en un pequeño espacio, es fundamental. No hay lucha pequeña, incluso si se trata de una canción, un libro, una idea. Esto me recuerda una anécdota que contaban acerca de Winston Churchill. En el momento más álgido de la lucha con los nazis, una de las propuestas que le dieron al entonces Primer Ministro para enfrentar la lucha fue la de reducir el presupuesto a Cultura para engrosar el militar, The Old Lion preguntó para qué peleaban si no era para defender la cultura, eso que nos da identidad y nos separa de los Otros.
Hace unas semanas una noticia invadió las redes sociales, a los norteamericanos que vienen a vivir, o visitar México, no les gustan varias tradiciones de acá, entre las que destacan las musicales: los organilleros y los músicos de banda. Estos últimos hicieron una protesta masiva en Mazatlán después de ser atacados por interrumpir un recital de guitarra clásica. Así, gracias a casos por el estilo, un nuevo vocablo ha estado en nuestra habla: gentrificación, dentro del cual los barrios y las ciudades se vuelven más costosas para habitar derivado de la renovación urbanística. Resulta curioso que dicho proceso traiga consigo muchos problemas con las tradiciones locales, pues se supondría que llegan en búsqueda de nuevos bríos, una nueva experiencia de vida que contraste con el abigarrado modelo de sus lugares de origen; sin embargo, todo parece indicar que más bien quieren parasitar el entorno y volverlo una sucursal.
Los organilleros siempre me han parecido parte del ruido de muchas ciudades del país, como el “Fierro viejo” (usado por Iñárritu en casi todas sus películas), ese soundtrack que nos ha acompañado durante nuestro paso por estos lares; no obstante, mi relación con la música banda es ambivalente. En algunos momentos me gusta y en otros no, dado que la exigencia estereotipante del intelectual rancio promedio a mediados de los noventa castigaba cualquier acercamiento con lo popular, por ello, tuve un aislamiento de dicho género. Ahora bien, debo confesar que su protesta me hizo repensar su papel dentro del complejo contexto de la identidad nacional, y valorar que, pese a que algo no nos guste, la censura es y será una práctica propia de mentes cerradas al Otro. Y sí, también admito que en su ritmo hay algo que siento propio. De modo que, parafraseando el diálogo final entre Rick Blaine, interpretado magistralmente por Humphrey Bogart, y capitán Louis Renault (Claude Rains), cada que vea o escuche a un músico de banda diré: “Creo que éste es el principio de una hermosa amistad”.