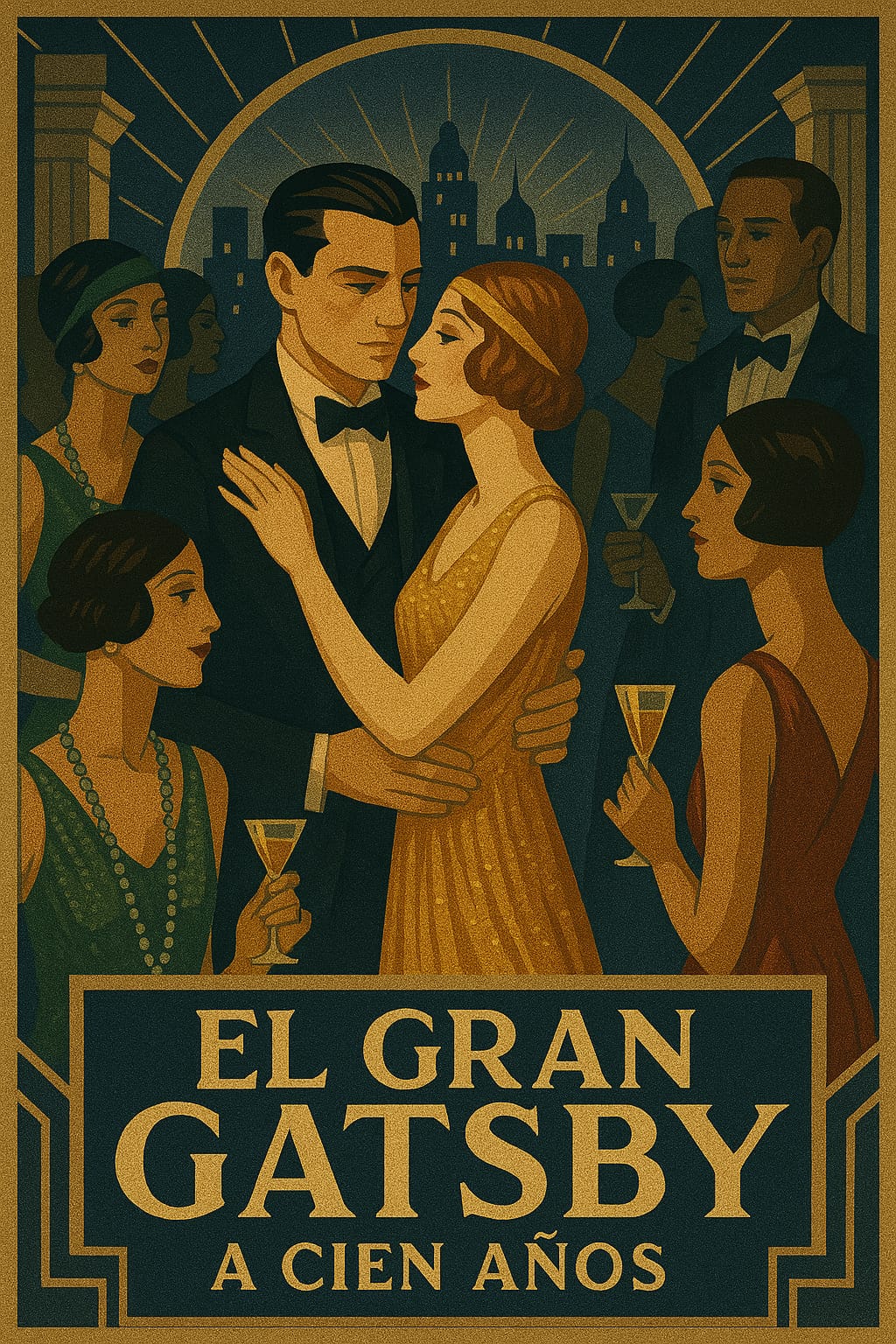
ÁNGEL EMILIANO
Es probable que El gran Gatsby sea la novela más conocida de Francis Scott Fitzgerald y la que mejor sobrelleve los años. Publicada en 1925 bajo el sello editorial de Scribner, la historia, contada por Nick Carraway, un joven que se dedica a la venta de bonos, gira en torno a la vida de un excéntrico y misterioso hombre del que poco puede decirse sin caer en especulaciones, anfitrión de fiestas grandiosas y cotilla de aquel verano imperecedero de las bahías de Long Island. Ambientada en la época más enérgica de la historia estadounidense, el libro, que mereció el aplauso de críticos y colegas, no puede por menos que reconocerse como una épica contemporánea: la del hombre contra su frenético destino; la historia de la transgresión y del castigo. El carácter de la trama, sumado a la elaborada ejecución de motivos, le asegura un espacio en los reducidos estantes de la literatura universal.
El protagonista se presenta como el arquetipo del hombre estadounidense de posguerra, el hombre que ha trascendido en la escala social y ha logrado una posición favorable. Sus fiestas son legendarias y deslumbrantes; sus lujos, necesarios ornamentos para dar constancia si bien no de su posición, sí de sus alcances. Pero también es, ante todo, un hombre que sueña, que aspira y que desciende en el vertiginoso cumplimiento de su destino al transgredir las ordenanzas del hado, que, así como el héroe, ha tomado formas más actuales y asequibles para el hombre desposeído de la visión hierática que en su momento trataran de sosegar el mito y las representaciones trágicas. Gatsby es producto de tal cambio: ejemplo de que el tiempo no se detiene al momento de erigir ídolos acordes a las urgencias ideológicas de épocas específicas: la trama humana se continúa y el aspecto trágico de la vida se remasteriza acorde a los elementos que constituyen el mundo moderno.
No es curioso que el tratamiento de la trama se dé a través de la aversión al fracaso no sólo como tópico de la literatura fitzgeraldiana, sino del pensamiento norteamericano, cuyos orígenes rastreables se remontan, a recordar, al pragmatismo como fundamento ideológico de la nación, muy de acuerdo con el que da sustancia a Jay Gatsby, el Magnífico, quien actúa de acuerdo a la practicidad efectiva deshaciéndose de preceptos éticos que obstaculicen la consumación de los arraigados ideales de prosperidad desde los que funciona y actúa.
Esto se pone en relieve, además, cuando entendemos que tiende a consecuencias pragmáticas que desmerecen cualquier apreciación despectiva que pudiera desarrollarse en torno a los medios para lograrlas, gracias a la naturaleza funcional con que efectúa o, al menos, pretende, resultados, si bien en principio de orden material, tangencialmente satisfactorios para los apetitos ulteriores del hombre moderno, de quien se tiene una exquisita representación con el protagonista de la novela. A decir de los hechos, Gatsby es precisamente un héroe trágico porque ha incurrido en la hamartía en su intento por escapar del hado, que toma sustancia desde las vertientes deterministas de una sociedad que no reparte oportunidades en equidad y que parece dictar su destino con la misma omnipotencia y altivez con que los hados antiguos sancionaban la vida de los héroes primogénitos. Se trata de una idea que toma especial importancia para construir a nuestro héroe: se nos invita a comprenderlo sin los prejuicios que orbitarían la estela de aspiraciones que lo caracterizan. Juzgarlo nos merece una lectura condescendientemente guiada por el conciso inicio de la novela.
“En mis años más jóvenes y más vulnerables mi padre me dio un consejo sobre el que llevo recapacitando desde entonces.
‘Cuando te sientas con ganas de criticar a alguien —me dijo—, recuerda que en este mundo no todos han tenido las mismas ventajas que tú.’”1
Cuando entendemos que Fitzgerald, aunque embebido por aquel mundo de etiqueta de hermosos y malditos, fue también uno de los mayores detractores del esnobismo, el fragmento anterior parece atender un sistema de creencias integrado en la narrativa social estadounidense a través de los prejuicios que, como manera de leer el mundo, erigen uno de los motivos recurrentes de las tramas fitzgeraldianas: el valor de la meritocracia como engranaje de los ideales de aspiración. La novela no presenta el camino del héroe, contentándose con una somera explicación respecto a los orígenes de Gatsby y su fortuna, reticencias y omisiones ciertamente criticadas.
No es un juicio errado si se toma en cuenta que el discurso de esta novela es en sumo trágico, lo que propone urgencias de carácter estructural que Fitzgerald sustituye con formas más audaces y dinámicas que echan a andar la narración con una notable fluidez (y de lo que poco se puede discernir sin un análisis sintáctico que atendiera la obra en su idioma original). Empero, esta estructura no entorpece la construcción del personaje, cuya esencia trágica no sufre alteraciones morfológicas y, en sumo, funcionales.
Así, la naturaleza heroica de Gatsby, haciendo llamamiento en la ausencia de un elemento en la narración que resulta importante para comprobar el cambio de fortuna del héroe, no puede ser negada por criterios que se elaboran desde la búsqueda de un orden sistemático, formal, presentado por las tragedias; antes, el discurso de éstas se conjuga con los elementos románticos, que atienden rigurosamente los resortes conductuales del hombre que confronta las prescripciones y lo encamina a su propia fatalidad. No se afecta el producto ni la calidad estructural de la novela, que no depende de ningún rigor sistemático. La brevedad con que se alude a su vida anterior, empero, condensa varios de los elementos que integran una narrativa de este género.
“James Gatsz: ese era en realidad, o al menos ante la ley, su nombre verdadero. Se lo había cambiado a los diecisiete años y en el momento preciso que presenció el comienzo de su carrera: cuando vio que el yate de Dan Cody echaba el ancla en el bajío más insidioso del Lago Superior. […]
“Supongo que el nombre ya lo tendría preparado desde mucho antes. Sus padres eran unos labradores holgazanes y fracasados: su imaginación nunca había acabado de aceptarlos como padres. […] Era hijo de Dios —una frase que, si algo significa, es eso precisamente— y tenía que ocuparse de los asuntos de su Padre, del servicio a una belleza vasta, vulgar y meretricia. De manera que inventó exactamente el Jay Gatsby que un chico de diecisiete años podía inventar, y a esta noción se atuvo hasta el final.”2
Gatsby es precisamente un héroe trágico porque ha incurrido en la hamartía en su intento por escapar del hado, que toma sustancia desde las vertientes deterministas de una sociedad que no reparte oportunidades en equidad y que parece dictar su destino con la misma omnipotencia y altivez con que los hados antiguos sancionaban la vida de los héroes primogénitos. Durante la parcial elipsis episódica de la vida de Gatsby su nombre real fue Jimmy Gatz, y es también, durante este lapso, cuando conoce a Daisy, con quien sostuvo un breve amorío que lo conduce a consumar sus aspiraciones románticas. Mujer de mundo y apellido, las posibilidades de realización se ven imposibles para alguien sin posición. Estos elementos obstaculizadores exigen al héroe abrazar una actitud trepadora, divisa del comportamiento esnobista, del que Gatsby es sin duda fiel representante: “Consiguió todo lo que pudo, con voracidad y sin escrúpulos, y acabó consiguiendo a la propia Daisy una silente noche de octubre, solo porque la consiguió, en realidad, mediante fingimientos.”3
Esto parece obviar las conductas éticas del héroe, particularmente del esnobista: a despecho de la contrariedad: éstas se fundamentan en la maleabilidad con que prescinde de ellas para llevar a cabo sus objetivos. Un sesgo identitario del sujeto esnobista que, equívocamente, ha sido devaluado como un vicio del comportamiento del individuo social sin detenerse a examinar la funcionalidad y los resultados pragmáticos que en lo sucesivo justifican sus acciones, por más que éstas puedan resultar aberrantes o sin escrúpulos.
Con esto en mente, no sorprende que se dedicara al tráfico de alcohol que, a recordar, fue una actividad muy rentable durante los años de la prohibición. Empero: este trabajo lo realizó con la intención solitaria de merecer a Daisy. Así, los retazos románticos resultan sugestivos elementos que dan otras luces a las acciones del Jay Gatsby, conducidas por sentimentalismo y emotivos ideales que hacen traslucir el carácter patetista del héroe, y que se refuerza en gran medida conforme la oscura silueta del protagonista adquiere sustancia humana al exteriorizar sus debilidades y deseos como los ejes conductuales de su propia vida, invalidando por mucho el frío razonamiento y las astucias que con anterioridad lo dibujaran.
Ningún juicio de Carraway, nuestro narrador, parece desencriptar lo que verdaderamente pasa por la consciencia de Jay Gatsby: a lo sumo, sólo ofrecer una interpretación (por lo demás, completa) de lo que representa. Dicho de otro modo, un enfoque externo, que se media entre especulaciones y humildes reminiscencias, extrapola, aún en su más rigurosa interiorización, un dibujo superficial de lo que contempla. Entenderlo nos merece un esclarecimiento de su propia voz o, en la misma calidad, de su propio puño y letra, como testimonia su padre con los apuntes que muestra al último amigo de su hijo.
PROPÓSITO VARIOS
No perder el tiempo en Shafters ni en [ilegible].
Dejar de fumar y masticar tabaco.
Bañarme un día, un día no.
Leer un libro o una revista provechosos a la semana.
Ahorrar 5 [tachado] 3 dólares a la semana.
Portarme mejor con mis padres.4
Anotaciones como ésta, que ofrecen una dimensión tridimensional del personaje aún bajo la voz narrativa de Carraway, dan un dibujo bastante complementario de la personalidad de Gatsby, reforzando la empatía que nos rinde ante el final desgraciado del protagonista, que nos ofrece una confesión tardía que recarga el espíritu romántico que da orden a su tragedia y ese halo fatalista que envuelve a su prematura muerte.
Asesinado en su piscina por las fuerzas ultraterrenas que se pusieron en marcha tras la avenencia de su osadía en contra de aceptar el fracaso, Gatsby es el personaje más trágico que concibiera el autor. Víctima de una consciencia meritoria, las exigencias que se autoimpone le han deparado el final (aunque no privativo) que se reserva a los de su casta.
“Gatsby creía en la luz verde, en el futuro orgiástico que año tras año se aleja de nosotros. Nos evitó una vez, pero no importa: al día siguiente correremos más, alargaremos más los brazos… Y una bella mañana…
“Y así porfiamos, barcas contra la corriente, devueltos incesantemente hacia el pasado.5
Es en el carácter del héroe donde parece reencarnar el espíritu norteamericano de posguerra: una consistente aversión al concepto de fracaso; una certidumbre romántica de que el pasado se puede alcanzar otra vez, si es que existió de verdad.
Una narrativa que se construye desde los preceptos y el código de valores de una generación que anida en el sueño y el idealismo tiene por menos que considerarse acreedora del discurso trágico, haciendo reincidencia en las preocupaciones románticas de volver el centro de especulaciones e intereses los resortes conductuales del espíritu (quizá genérico) que habita en el fondo de cada hombre. El gran Gatsby es la sustanciosa representación moderna de los apetitos ulteriores de la humanidad.
___________________
Referencias
1 Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, Alianza, España, 2015, p. 13. 67.
2 Ibíd., pp. 140-141.
3 Ibíd., p. 206.
4 Ibíd., p. 238.
5 Ibíd., p. 248.


