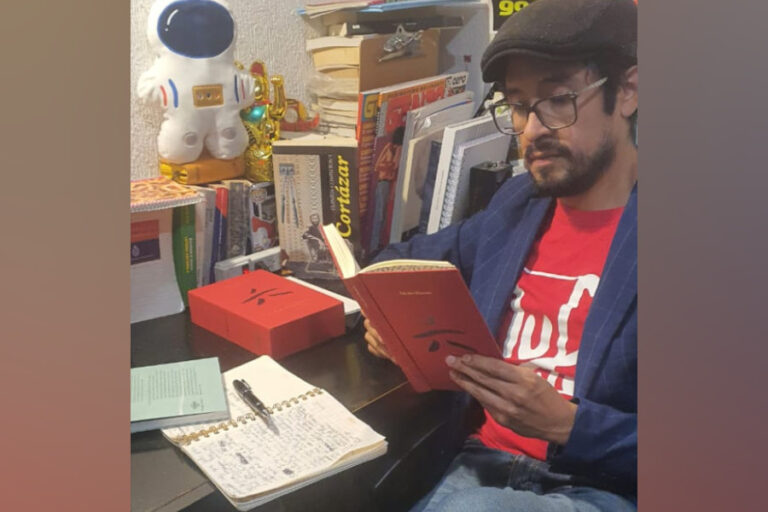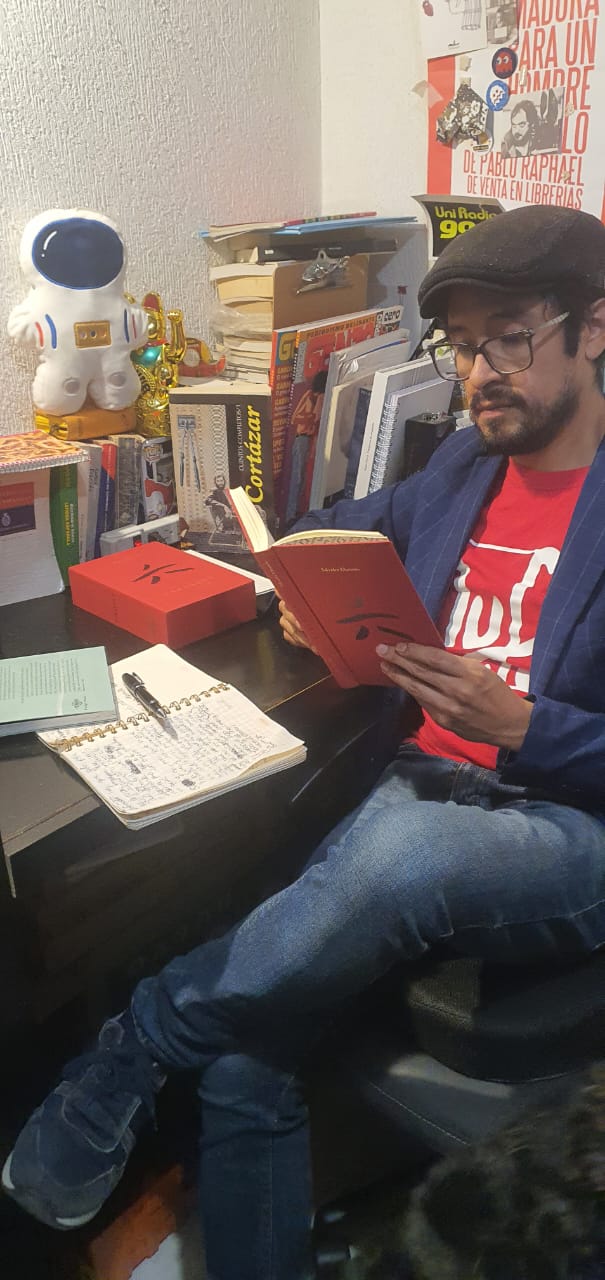
ENRIQUE GARRIDO
Imagina levantar la mirada de la pantalla y ver una enorme nube con forma de hongo; o escuchar unos gruñidos en la calle y, al recorrer la cortina un poco, mirar a personas en estado de putrefacción persiguiendo a tus vecinos y amigos. Tal vez el fin del mundo no será tan dramático, o poético con una luna que de tan cerca nos hace flotar sobre las olas para aplastarnos con una enorme capa de queso. Sí, hay muchas maneras de imaginar el colapso…
Pero, quizá ya lo estamos viviendo: la llegada de Donald Trump, por segunda ocasión, a la presidencia de EUA, la crisis climática, la sobreexplotación de recursos naturales, el capitalismo voraz, el libre mercado, Elon Musk, la IA, entre otras señales. Gracias a Slavoj Zizek supe esta frase de Fredric Jameson “hoy en día, es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. ¿De verdad no hay otro camino?, ¿estamos condenados a sobrevivir a un apocalipsis para poder ver un mundo lejos del capital?
En 2015, Pablo Servigne y Raphaël Stevens imaginaron una disciplina que se toma en serio el fin de la sociedad, que veía más allá de la negación, que estudia qué pasaría si nuestra sociedad moderna se derrumbara. Así nace la colapsología.
Para los colapsólogos, el gran desenlace será una gran sinfonía que estamos componiendo, es decir, una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas: medioambiental (pérdida de biodiversidad), energética (agotamiento de combustibles), económica (crisis financieras), política y hasta democrática. Asimismo, para alegría de los fatalistas, sus estimaciones son alarmantes: el colapso podría empezar en 2025 y ser inevitable en 2030. Para 2040, ante la inminente desaparición de medios de transporte como los autos y aviones, volveremos a usar caballos. Bueno, eso último no suena tan mal.
Muchos consideran a los colapsólogos como agentes del caos, sectarios de la destrucción, promotores de las ruinas; en contraste de quienes ven su discurso como un anhelo de ruptura, de un reinicio necesario, de una búsqueda por la libertad perdida por la deuda, de recuperar la experiencia verdadera de los sentidos frente al adormecimiento de lo virtual. La modernidad fracasó, su promesa de libertad por la automatización únicamente nos aisló, nos encerró en pequeñas pantallas, en ceros y unos; así, sólo en la pérdida completa regresaremos a ese estado de humanidad.
La crítica a este pensamiento es que mezcla demasiadas áreas sin un método claro y se centra más en el miedo que en soluciones; no obstante, es importante no perder de vista su narrativa para motivar acciones urgentes y frenar el desastre.
La gran derrota de la humanidad es la falta de imaginación, de relatos que nos cuenten un mundo con otra forma, pues no sólo perdimos nuestra libertad, sino también el futuro. Antes nos contábamos historias para imaginar un porvenir lleno de abundancia, donde la robótica, la hiperconexión y la tecnología nos ayudarían a recuperar nuestra humanidad, tiempo y libertad; en cambio, el futuro dejó de ser un lugar de esperanza y se volvió una amenaza: crisis climáticas, vigilancia digital y tecnofeudalismo.
Las únicas narrativas que nos quedan es la deshumanización y la barbarie, la muerte y el caos, la distopía y la guerra. Y es aquí donde podemos empezar la resistencia. Como diría Ray Bradbury “La gente me pide que prediga el futuro, cuando todo lo que quiero hacer es prevenirlo. Mejor aún, construirlo”. Imaginar un futuro donde el equilibrio ambiental, sumado a los avances tecnológicos y a una igualdad económica y social es el primer paso para lograrlo, aunque haya sectores que se esfuercen en que perdamos toda la esperanza, en creer que vivimos en un presente permanente, en que el futuro dejó de ser un proyecto que se construye paso a paso.