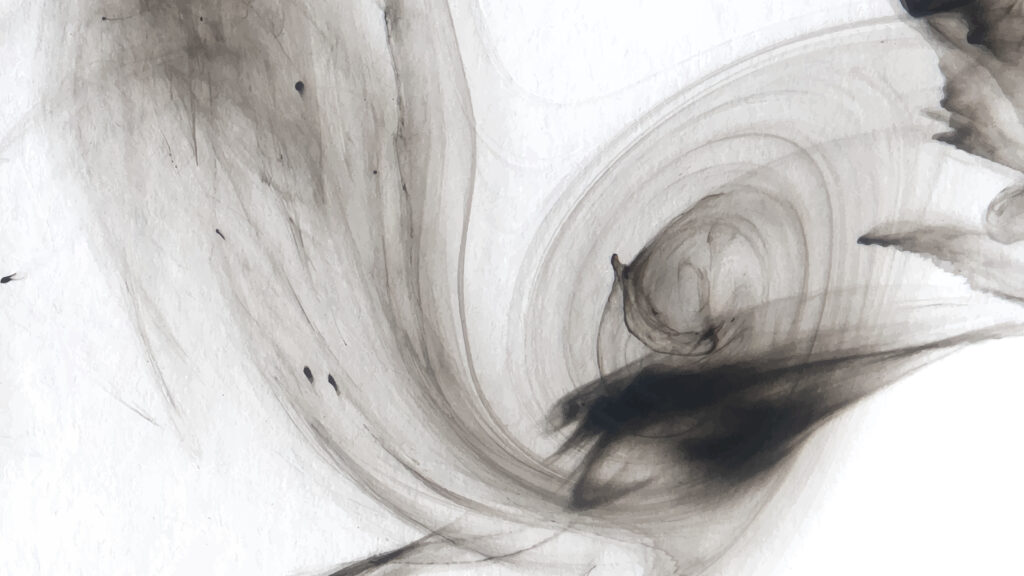
Abstract black watercolor background vector
CITLALY AGUILAR
Vuela y vuela y no es papalote, aunque ese no sube si no es con su dote. ¿Qué es? No, no es el viento. Es un aironazo.
Mi mamá dice que esta temporada, en la que los árboles se mueven con violencia entre las ráfagas de aire que viene del norte, no puede omitirse en la naturaleza, porque sin esto el polen no podría circular y fecundar los campos que veremos verdes en primavera. Sandro de Botticelli lo representa en El nacimiento de Venus con la primera persona que aparece en el cuadro, a la derecha, que es Céfiro, el viento que acompaña la llegada de la primavera, quien es representado mientras secuestra a la ninfa Cloris, que es la encarnación de la naturaleza, por lo que de su boca salen flores.
El viento, que no es otra cosa más que largos listones de aire a gran velocidad, en estas fechas es nombrado comúnmente como “aironazo”, porque la palabra “viento” resulta demasiado dulce en comparación con la agresividad con la que jala todo lo que queda a su paso.
Anoche, mientras escuchaba su ulalar en mi azotea o contra las ventanas, sentí que se trataba más de un monstruo con brazos y dedos largos, que se estiraba para arrancar mi casa del suelo y que aullaba para asustarme y así dejarlo lograr su cometido. Cerré los ojos y metí la cabeza debajo de la cobijas, escondiéndome del gigantesco Lobo que sopló y sopló, y al recordar las enseñanzas de mi madre, me pregunté en silencio por qué las plantas no envían las semillas por correo.
Creo que es la primera vez que he sentido miedo del viento, porque éste no es como el de los libros de Jane Austen, vigoroso, pero siempre alentador. Ni como el de Pearl S. Buck, transformador y optimista. Mucho menos como el de Kazuo Ishiguro, que es una extensión de la intimidad humana. Sino desgarrador. En las noticias he visto árboles, semáforos y anuncios publicitarios tumbados por la fuerza huracanada. Mi colonia se ha quedado sin luz y es la causa de que ahora me encuentro escribiendo esto en las notas de mi celular.
Éste es más cercano al de Juan Rulfo, para quien el viento también es un mal presagio, pues hace nebulosa la vista en “Luvina” y en Pedro Páramo pareciera incluso un personaje siniestro. Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, es una crónica periodística que relata la historia de un pueblito de la Patagonia, donde el suicidio es una especie de pandemia entre los habitantes; varios de los entrevistados atribuyen este fenómeno al aire que hace ahí, que nunca se detiene y que siempre arrastra tierra. Algo desolador hay en estos aires, algo triste y trágico, al menos en Latinoamérica.
Pienso en que la vida en este mundo es como la conocemos porque el aironazo también la ha moldeado así. Sin esta manera de transportar vida, la vegetación y nuestra complexión serían muy distintas. Aunque quisiera que cesaran ahora mismo las vertiginosas olas frías de aire, en este embravecido mar transparente, no dejo de imaginar que, por ejemplo, la forma de mis cabellos tiene también algo de airoso y que me gustan y que eso no debe cambiar. “Sans ce cheveaux qui volent, j’aurais dorenavant de dificultés folles de voir d’oú vien le vent”, palabras de Georges Brassens que fueron las primeras que memoricé cuando aprendí aquel ventoso idioma porque la imagen me pareció bellísima, nada comparable con la de esta mañana, cuando cada uno de mis pelos fue estrujado en todas direcciones.
El viento no vuela, me corrijo en mi acertijo inicial. Para ello necesita alas, pienso. Luego, por la ventana veo que bolsas de plástico, papel de propaganda, recibos del agua de mis vecinos y hojas de diversas plantas forman el plumaje multicolor de esta ave llamada aironazo.


